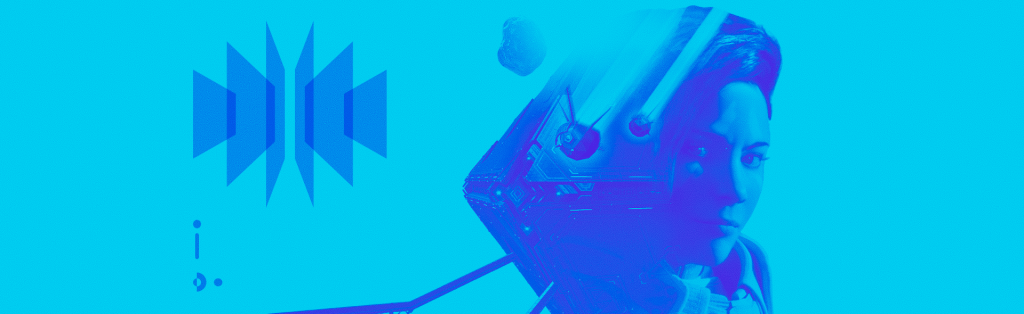Me desperté con la llamada a la oración. El sabah se había convertido en mi despertador personal. Aunque ininteligible para una occidental como yo, el murmullo de la pregaria resultaba mucho más agradable y exótico que el pitido insulso de cualquier despertador a pilas.
Desde mi llegada a Luxor, hacía ya un mes y medio, aún no me había acostumbrado a las diferencias culturales, bien patentes en el día a día y en la forma de hacer de los egipcios, tan cercanos y a la vez tan enigmáticos.
***
El día empezaba cargado de energía y la influencia de Ra —dios solar— sobre el Valle de las Reinas se hacía casi insoportable ya desde primera hora de la mañana. Finales de octubre en Egipto no se parecía en nada al otoño que yo recordaba de mi tierra natal: ni rastro por el suelo de las hojas secas y marrones que los árboles habían despojado de sus cuerpos; tampoco esos melancólicos días grises y lluviosos —la verdad es que no me gusta la lluvia, pero cuando hace tiempo que no la ves, la echas de menos—. Y sin todo lo anterior, no hay ninguna gana de disfrutar de un chocolate caliente o de una buena lectura debajo de una manta.
Siempre el mismo calor seco y sofocante. Había tardado en acostumbrarme a respirar en ese ambiente, aunque ahora mi respiración fuera más superficial y mis fosas nasales necesitaran de frecuentes lavados para eliminar el polvo.
Me encontraba dentro de la tienda de telas amarillentas, que ondeaban al ritmo de una brisa perpetua, que incansable soplaba en el desierto día tras día —de ahí mis fosas nasales resecas—. El sombrero salacot, regalo de mis amigos antes de partir en la expedición, reposaba encima de algunos planos y mapas desordenados, a modo de pisapapeles improvisado. Con todo, lo había usado para resguardarme del sol y evitar así las quemaduras en mi delicado y blanco rostro. Con él puesto, me sentía como una verdadera exploradora en busca de aventuras. Me hacía sentir una auténtica arqueóloga, mucho más que ese diploma que colgaba en la pared de mi casa y que tanto me había costado conseguir.
No podía evitar que se me dibujara una sonrisa al pensar en esa sensación que no me había abandonado desde que me encontraba en tierras africanas. Y es que toda mi vida había girado en torno a mi pasión por la egiptología y, después de los años de estudio e investigación, por fin podía ver mi sueño realizado: formar parte de una auténtico equipo de arqueología.
Los avances en las excavaciones eran esperanzadores, aunque aún no habíamos dado con lo que andábamos buscando: la tumba de la reina Nefertiti, madrastra de Tutankhamon y esposa de Amenofis IV, el faraón que convirtió la religión egipcia en monoteísta, con Atón como único dios. Incluso se hizo cambiar el nombre por Akhenaton (amado de Atón).
Después de la metedura de pata de un colega británico tras afirmar erróneamente que había encontrado su momia, teníamos la obligación, casi moral, de andar con pies de plomo, pues no queríamos ganarnos la enemistad del Ministro de antigüedades de Egipto, el célebre y distinguido egiptólogo Zahi Hawass.
***
Habíamos hecho un descanso para comer algo rápido, ligero. Abusi estaba preparando el té en esa tetera oscurecida por las llamas del fogón portátil cuando recordé que, al principio de llegar, me costaba entender por qué los egipcios preferían más el té negro que un refresco bajo ese sol de justicia. Ahora era yo la que no podía esperar el momento para tomármelo. Theo estaba a mi lado, era mi compañero de fatigas, de origen griego y con quien estaba forjando una entrañable amistad.
Abusi se acercó con la tetera y nos llenó los vasos. Fue justo con el primer sorbo, amargo y muy caliente, cuando escuchamos el grito, precedido de un derrumbe de piedras y una espiral de polvo que se alzó marcando el lugar como si fuera una fogata. Theo y yo corrimos hacia allí sin pensarlo dos veces.
Madu, uno de los geólogos nativos, estaba haciendo la prospección del terreno que íbamos a empezar a excavar, pero la tierra lo tragó sin poder hacer nada por evitarlo. Lo primero que hicimos fue socorrerlo, quitar el máximo de escombro posible para que pudiera salir de allí donde la tierra se había hundido, pero cuál fue nuestra sorpresa al ver que no se trataba de una cavidad natural del subsuelo, sino una entrada tallada en la roca.
Por accidente, como todo (o casi todo) en la historia de la humanidad, había encontrado una nueva cámara funeraria. La expectación era máxima, pues creíamos haber dado finalmente con la tumba de Nefertiti. Aunque lo que encontramos fue algo mucho más inquietante. Era una cámara funeraria, sí, pero…
Al acceder a la celda, el polvo suspendido en el ambiente y la insuficiente luz no nos permitía ver bien lo que teníamos ante nuestros ojos. La linterna de Theo fue la primera en encenderse y a continuación el haz de luz de la mía se le unió. Las paredes estaban totalmente cubiertas con escrituras jeroglíficas y dibujos policromados. En el centro de la pequeña estancia reposaba el sarcófago de piedra más grande que había visto nunca, como si en vez de uno albergara dos difuntos, uno al lado del otro —¿Un matrimonio? No era para nada habitual, lo normal era enterrarse por separado, por eso existían el Valle de los Reyes y de las Reinas; estaban cerca, pero no revueltos— ; la tapa estaba ligeramente corrida y el interior, vacío. Era algo usual encontrar tumbas saqueadas, pero en esta lo único que faltaba eran las momias de los difuntos, pues el ajuar completo, con objetos cotidianos y múltiples joyas, aguardaba en un rincón cubierto por una capa blanquecina.
Me dirigí a la pared donde aparecía, dentro de una cápsula, el nombre de uno de los difuntos: Yasu. Otra cápsula al lado rezaba: Marya. No los conocía; al menos, no pertenecían a la línea sucesoria de ningún faraón de la dinastía XVIII —la de Nefertiti—. Una imagen suya estaba tallada en bajorrelieve justo al lado del texto que aún no había podido descifrar. Estaban representados a la manera egipcia, aunque sus rasgos eran cauásicos. Él tenía la piel clara, el pelo liso que le llegaba a los hombros y una barba fina. Vestía una sencilla túnica blanca y unas sandalias… Al observar su calzado mi mente se detuvo de inmediato. ¿Podrían ser esas sandalias de estilo romano?
Levanté la mirada de nuevo al rostro de ese hombre. Alrededor de su cabeza había una aureola, que a primera vista había asociado con el dios Ra, pero no era un disco solar sobre su cabeza, más bien sobresalía por detrás. En su mano derecha sostenía una copa, que bien podía ser un cáliz, y parecía entregársela a la mujer. Un momento. Leí de nuevo el nombre; Yasu era una variación de Jesús en copto y Marya era María. Estaba atónita. ¿Podía ser? ¿Podía estar delante del mismísimo Jesús de Natzaret y de María Magdalena? Y si lo eran… ¿Qué significaba esta tumba dedicada a ellos? Sin cuerpos, con un ajuar lleno de objetos…
Miré a Theo, que estaba haciendo el recuento del ajuar. Cuando nuestras miradas se cruzaron le señalé el cáliz de la pared y él con cara de asombro levantó uno, de las mismas características.
***
Al día siguiente encontramos el campamento de la expedición desmantelado. Las tiendas recogidas y todos los documentos, diarios de la excavación y planos de las estratificaciones no estaban; incluso no había ni rastro de mi salacot, tampoco de las cajas con los diferentes fragmentos por registrar ni de los objetos que habíamos recuperado del ajuar. De hecho, la entrada a la nueva cámara había desaparecido, rellenada con arena del desierto, como si nunca hubiera estado ahí.
Unos agentes del gobierno egipcio nos entregaron una carta en la que ponía que nuestro permiso de excavación había finalizado, junto con nuestro visado. Nos instaban a abandonar el país en el menor tiempo posible.
Antes de la rúbrica del Ministro de antigüedades, había unas palabras en las que lamentaban que nuestras investigaciones no hubieran sido fructíferas, pero nos agradecían el interés, la dedicación y el trabajo realizado en pos del patrimonio del antiguo Egipto.
Lídia Castro Navàs