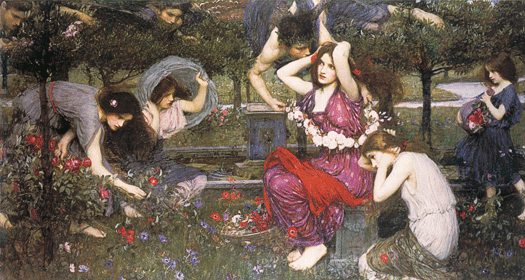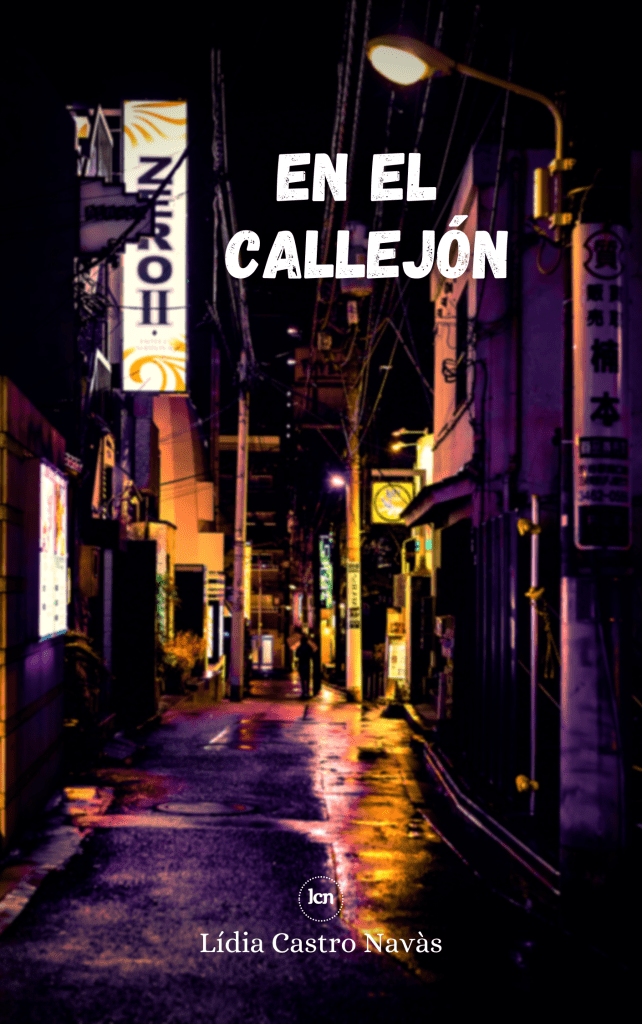Empezaba el curso en un nuevo centro, en una nueva ciudad. Había aprobado las oposiciones de docente y me sentía feliz, aunque tantas novedades me inquietaban dada mi extrema sensibilidad.
La búsqueda de alojamiento fue toda una odisea; y pensar que a mi edad tendría que volver a compartir piso… Era como volver a mis tiempos en la facultad.
La mudanza, la convivencia con mis compañeras de piso, trabajar con el equipo docente… todo eso fue más fácil de lo que imaginé, solo me quedaba conocer a mi nuevo alumnado.
Al entrar en el aula todavía vacía, un inesperado aroma de regaliz me acarició el rostro. Cerré los ojos y alcé el mentón con la intención de retener el recuerdo que me evocaba. Ese aroma me transportó muy lejos de allí, atrás en el tiempo; un tiempo en el que yo me situaba detrás de uno de esos pupitres alineados y no frente a ellos. Un curso concreto en el que todo fue nuevo: el paso de primaria a secundaria, la llegada a un centro diferente, el volver a hacer amigas. Un año especial, en el que descubrí que esa sensibilidad que me caracterizaba no era una debilidad, y eso cambió mi vida para siempre.
***
Se aproximaba el final del primer trimestre, justo antes de las vacaciones de Navidad, y en mi nuevo instituto se hacía una especie de juego llamado «amigo invisible». A cada uno nos tocaba un compañero o compañera a quien tendríamos que hacer un regalo el último día de clase. Pero, en los días previos, debíamos dejar pistas sobre quiénes éramos, sin ser demasiado evidentes, para causar expectación. Me pareció algo muy divertido, aunque me advirtieron de que no todo el mundo perdía su tiempo en hacer esas pistas.
Llegué a clase frotándome los ojos, en un intento por sacudirme el sueño de encima. Además, me tocaba matemáticas a primera hora y odiaba esa asignatura con todas mis fuerzas. No entendía nada, era como si mi mente no fuera capaz de traducir los números y su relación entre ellos. Era agotador.
Me senté con desdén en mi sitio y al meter las manos en el cajón para sacar el libro, algo inusual captó mi atención: ¡Era una nota! Un pedacito de papel cuadriculado, manuscrito y muy bien doblado. Lo abrí como quien manipula una bomba a punto de estallar y lo leí con más atención de la que nunca pondría en los problemas de mates.
«Hola, soy tu amigo invisible y esta es la primera pista: Soy muy tímido. Espero que esta chuche te anime el día».
Volví a hurgar en el cajón y encontré un regaliz rojo, de los que van enrollados en sí mismos formando una especie de espiral deliciosa. Esbocé una sonrisa tonta y me comí el dulce antes de que llegara la profe.
Al día siguiente, volví a encontrarme con otra nota y, de nuevo, iba acompañada de un regaliz rojo. La pista decía:
«Odio las mates y mi asignatura preferida son las ciencias sociales».
¡¿Y quién no odia las mates?!, me dije confirmando lo que yo misma pensaba.
Cada mañana me levantaba con gran entusiasmo para leer las pistas de mi amigo invisible y comerme la chuche que nunca faltaba. Los pedacitos de papel olían a regaliz rojo y ese aroma había empezado a anidar en mi cajón y en todas las libretas y libros que estaban en él.
Un día la nota llevaba un mensaje que se contradecía con el dulce aroma del regaliz rojo:
«No tengo amigos y siempre juego solo a la hora del recreo».
Esa confesión me hizo entristecer.
¿Cómo una persona tan detallista podía no tener amigos?
Entonces decidí romper las normas del juego y responder a su nota.
Le escribí que yo sería su amiga. Si me decía dónde estaba a la hora del recreo iría y jugaría con él.
Ese mismo día, después de la agotadora clase de educación física y antes del descanso, me encontré con una respuesta:
«Siempre estoy en el ático del ala norte. Allí hay muy buenas vistas del recreo».
¿Qué demonios hacía en el ático? No nos dejaban subir allí. Y, además, ¿cómo había podido responderme si estábamos en el gimnasio?
Aparté esos pensamientos de mi mente, las ganas de saber quién era fueron más fuertes que las dudas. Así que cogí el bocata, el abrigo y me dirigí al ático.
Subí todos los peldaños casi sin respirar —cuatro pisos—, era como si tuviera miedo incluso de pensar en lo que estaba haciendo, pues muy probablemente me acobardaría y daría media vuelta si me lo planteaba dos veces. Pero seguí adelante. Así llegué al último piso, hasta toparme con una puerta de madera muy envejecida que estaba medio abierta. La empujé con temor, sabiendo que estaba incumpliendo las normas, pero a la vez con una curiosidad demasiado tentadora para dejarla pasar. ¿Quién sería mi «amigo invisible»?
El ático hacía a sus veces de almacén, con lo que estaba lleno de cajas y trastos viejos. Al fondo había unas ventanas con los cristales muy sucios, me acerqué a ellas y, efectivamente, daban al patio. Mientras estaba asomada mirando hacia abajo, una voz a mi espalda me sobresaltó.
—Gracias por venir —me dijo él con vergüenza.
De forma instintiva me giré, pero no había nadie.
—¿Por qué te escondes?
—No sé… Es que nadie excepto tú me había hecho caso.
—No seas tonto. Quiero verte.
—¿Me prometes no salir corriendo?
—¿Por qué tendría que salir corriendo?
Al tiempo que decía eso, una figura apareció frente a los pupitres antiguos que se apilaban en un rincón. Desde luego, no era un compañero de mi clase. Se trataba de un niño muy delgado y el color morado de sus ojeras destacaba sobre su tez grisácea. Su vestimenta me recordó a los uniformes que antaño habían llevado los alumnos de los colegios privados. Además, su perfil estaba difuminado, como si una fina niebla lo envolviese, como si no fuera tangible, real.
Solo entonces fui consciente de lo que estaba ocurriendo: mi «amigo invisible» era un espíritu y yo tenía un don.
Lídia Castro Navàs.